
Galaor miró a Brunilda entre las licoreras y las porcelanas, alumbrada por la
confusa e inconstante luz de la fogata. Le pidió muy comedidamente que se
pusiera de pie y se adelantara para mejor contemplarla. La niña bajó los
párpados y se ruborizó como sihubiese sufrido grave injuria. Galaor, sin
comprender, le pidió perdonase su falta, diciendo no ser cortesía solicitar
semejante inhibición, y mirando muy fijamente a la muchacha con rostro
amedrentado, se tildó de bárbaro y brutal (Galaor, p. 94).
1.
La palabra certera recorre la obra de Hugo Hiriart. Puede decirse que esta precisión es análoga a la del tirador de flechas, pero no porque dé en el blanco —cosa secundaria y discutible sobre todo para quienes gustan del lugar común que hoy día se llama relatividad— sino por su actitud al momento del tiro. En el último tercio del siglo veinte y lo que va del veintiuno, la literatura mexicana no se ha distinguido en su mayor parte por una exploración del lenguaje y de los temas que han sido constantes en la tradición del arte (i.e., la fragilidad de la existencia, el sino, la mimesis, la divinidad, el arte y sus exégesis, etc.). Han proliferado, en cambio, obras que privilegian una visión comercial del mundo disfrazada de intelectualidad dirigidas a un público sumiso y receptivo de esta visión.
Quizás la actitud de quienes tiran sus flechas literarias estériles sea similar a la de la mayoría de los escritores creativos e inteligentes. En ambos casos el autor piensa que ha escrito algo lo mejor que puede (y quizás sea el caso). Sin embargo, una diferencia entre el escritor de obras trascendentes y el de textos mediocres está en el lector al que están destinadas [1].
El papel del lector es tan importante en la creación literaria que a veces es éste quien determina la estética de una época y quien dicta las reglas de los valores estéticos y comerciales del arte en ciertos momentos de la Historia. En nuestros días (y no porque otros tiempos siempre fueron mejores) la apatía, la indiferencia, la vulgaridad —lo único imperdonable según Oscar Wilde— han hecho que la mediocridad de la mayor parte de las obras literarias comience desde la mediocridad de sus lectores. Además del lector que también conforma la obra literaria, hay otra diferencia entre los arqueros de flechas estériles y los autores creativos: estos últimos tienen a la literatura misma por blanco, no al mercado editorial. Su público no es un grupo pronto al aplauso sino lectores que gustan del diálogo, del arte y la filosofía. (Entiéndase la filosofía como el acto de cuestionarse el origen de aquello que atañe más de cerca a lo humano y no sólo como un sistema o una disciplina, ya que la literatura es, además de entretenimiento y de una producción comunicativa, una forma de conocimiento del mundo.)
La literatura de Hugo Hiriart resulta ejemplar de la actitud que tiene el buen arquero literario: imaginación, creatividad y respeto por los lectores. Se trata de una actitud equivalente a los preceptos de la caballería medieval (honor, lealtad, valentía, justicia). Su lealtad y honor de escritor obedecen primero a la literatura, no al mercado editorial; su manera de cuestionar el huevo, la mosca y la “flotación con palabras” son siempre una invitación a continuar desde nosotros mismos el fenómeno de la literatura. Así como la irreverencia, la festividad y algo de revelación tensan el arco de la pluma de Hiriart, también un espíritu religioso está presente en lo que antecede su literatura; se manifiesta en los textos y en el cuidado de la expresión. En la obra de Hiriart, igual que en la filosofía de San Agustín o la poesía de William Blake, la fe no es un asunto incuestionable y demagógico sino un primer motivo, una intuición hacia el descubrimiento del propio autor a través del arte; y con ello, de la humanidad. Al cuestionar la conducta de los animales y de los seres humanos, de las razones del arte, las sinrazones de la superstición, etc., Hugo Hiriart busca comprender el mundo en su sentido último; en su sentido humano. Lo humano sólo se puede concebir a partir de sus límites. ¿En qué momento un fantasma que deja su olor a flor de Coleridge, un matamoscas o una obra de Piranesi adquieren un sentido cabal? Cuando tras haber sido puestos a prueba en el rigor del fuego kantiano (i.e., a través del tiempo y del espacio) se han transformado en algo insólito (primero) y han recobrado su carácter original (después) pero con un agregado: la perspectiva del artista. Los objetos y fenómenos cambian cuando escritores como Hiriart los analizan porque nos devuelven la belleza y el misterio en lo cotidiano. Observar lo cotidiano como si fuera nuevo es parte esencial del quehacer literario (del autor y del lector por igual).
Con respecto al honor hiriartiano hay que decir que no se trata de un título hueco ni gastado. Se parece, más bien, al de otros tiempos; hay en su obra una fidelidad a la literatura por encima de los autores y géneros consagrados (e.g., su gusto por la filosofía clásica, la teología y la literatura popular). En sus textos hay una preocupación indistinta por las convenciones genéricas, como un homme de lettres del siglo dieciocho a quien no le preocupa ser sólo novelista o sólo ensayista. En esta idea del honor literario cabe también la declaración de justicia como eje rector de la conducta humana. La obra de Hiriart se hermana con la de George Orwell o Bertolt Brecht porque más que “literatura de denuncia” (término visto casi con desprecio, como si denunciar fuese deplorable) se trata de una manifestación de principios éticos que nace con el cuidado de la factura artística y no se usa la literatura como pretexto o vehículo ex profeso para la demagogia.
 La idea misma de escribir una novela de caballerías en 1970-2, cuando Hiriart rondaba los treinta años de edad, nos habla de un escritor cuyos códigos literarios y de conducta no son precisamente comunes en las letras mexicanas. Lejos de un hermético esteticismo y más cerca de una Torre de Babel que de Marfil, el cuidado por el lenguaje también ocupa en la prosa y los textos dramáticos de Hugo Hiriart buena parte de este código de honor. La distinción entre ambas torres tiene que ver con lo siguiente: la torre de marfil ha sido vista desde hace siglos como el lugar desde el cual el esteta se encumbra y mira al resto de los mortales pasar. La torre de Babel, en cambio, simboliza una colectividad donde distintas lenguas y culturas se unen al tiempo que trabajan para un mismo fin: construir una torre que alcance la altura de la divinidad. Desde un enfoque meramente artístico, la torre podría ser análoga al acto colectivo (a veces inconsciente, anacrónico) de preservar aquellos valores retóricos, sociales y estéticos de la literatura que con el tiempo vamos llamando clásica. Si bien la Torre de Babel está condenada a malograrse no es siempre porque Dios decida confundir las lenguas de dichas culturas y actitudes artísticas, casi siempre son la ignorancia, el conformismo y el desprecio por el arte y el conocimiento por parte de quienes contemplan la obra desde abajo, lo que acaba por volver insuficiente la labor de los constructores de torres.
La idea misma de escribir una novela de caballerías en 1970-2, cuando Hiriart rondaba los treinta años de edad, nos habla de un escritor cuyos códigos literarios y de conducta no son precisamente comunes en las letras mexicanas. Lejos de un hermético esteticismo y más cerca de una Torre de Babel que de Marfil, el cuidado por el lenguaje también ocupa en la prosa y los textos dramáticos de Hugo Hiriart buena parte de este código de honor. La distinción entre ambas torres tiene que ver con lo siguiente: la torre de marfil ha sido vista desde hace siglos como el lugar desde el cual el esteta se encumbra y mira al resto de los mortales pasar. La torre de Babel, en cambio, simboliza una colectividad donde distintas lenguas y culturas se unen al tiempo que trabajan para un mismo fin: construir una torre que alcance la altura de la divinidad. Desde un enfoque meramente artístico, la torre podría ser análoga al acto colectivo (a veces inconsciente, anacrónico) de preservar aquellos valores retóricos, sociales y estéticos de la literatura que con el tiempo vamos llamando clásica. Si bien la Torre de Babel está condenada a malograrse no es siempre porque Dios decida confundir las lenguas de dichas culturas y actitudes artísticas, casi siempre son la ignorancia, el conformismo y el desprecio por el arte y el conocimiento por parte de quienes contemplan la obra desde abajo, lo que acaba por volver insuficiente la labor de los constructores de torres.
El desconocimiento de la Historia se da desde que ignoramos las convenciones literarias, desde el instante en que ingenuamente creemos que la literatura se escribe con vivencias e imaginación nada más. Lo que lee un escritor influye tanto o más en su obra que sus vivencias porque las construcciones mentales son también maneras de vivir. Aquello que pensamos que sólo es experimentado a través de la realidad precisa de ser traducido en palabras para poder registrarlo en la memoria. Mucho de lo que se piensa, se piensa en palabras. De ahí que nuestro mundo se ensanche conforme nuestro léxico y nuestra competencia lingüística crecen. La mayor parte de la existencia de las cosas y los fenómenos que nos afectan no ocurre fuera del lenguaje.
Las convenciones literarias permiten un marco de referencia más preciso al momento de crear o de recibir una obra literaria porque otorgan un valor de uso común entre quienes comparten dichas convenciones. Frases como: “El cuento del dinosaurio de Monterroso es una flor de Coleridge” se vuelve auto-referencial en la gran construcción que es el lenguaje literario y, por ende, comprensible para quienes comparten el uso de ese lenguaje.
Una obra como Rosete se pronuncia de Hugo Hiriart fue entendida en una lectura superficial de parte de la crítica como una obra de “denuncia” que transcurre en un “ambiente futurista”. No es preciso conocer las convenciones de la literatura de ciencia ficción para comprender Rosete… pero ayuda.
El ambiente “futurista” de Rosete… obedece a que en la Ciencia Ficción las obras son descritas en tiempos futuros con respecto al momento de la escritura de dicha obra. En ellas los personajes habitan un mundo donde se supone que la tecnología es más avanzada que la disponible en el contexto del autor. Su retórica narrativa es simple porque se trata de literatura popular y, sobre todo, porque son obras que contienen una crítica social explícita. Desde Los viajes a la luna de Samosata (que en rigor no es ciencia ficción pero es el antecedente más directo de la antigüedad) hasta Solaris de Stanislav Lem pasando por Micromegas de Voltaire, 1984 de George Orwell o La máquina del tiempo de H.G. Wells, la Ciencia Ficción constituye el marco natural para una obra en la que Rosete es enviado al planeta Tierra para dar cuenta de la forma de vida de los seres humanos.
Al principio, Rosete no quiere realizar a la misión que le tienen encomendada. Sin embargo (en lo que es una recreación sutil del sino clásico de los griegos) cualquier acto por escapar lo acerca más a la Tierra. Una vez ahí, tras haber viajado de escenario en escenario como el Orlando de Wolf, como Ulises mismo, se pronuncia. Rosete se dirige a la gente común a través de una señal transmitida desde una estación de radio. Su pronunciamiento es crudo, directo, brutal. (Tanto como lo es la forma de vida a la que nos hemos acostumbrado.) Respeta las convenciones del género al hacer su discurso en forma sencilla y directa —nunca demagógica ni maniquea— de mostrar lo que denigra a la humanidad.
El arte literario de Hiriart constituye una manera de acercarse al arte, la religión y la política desde un compromiso ético. Un código de conducta similar al amor cortés se manifiesta en sus ensayos y novelas, pero con frecuencia hace falta el lector que complete el sentido del código enunciado por él. En todo código hace falta el conocimiento del lenguaje en que está codificado el mensaje para poder hacerlo inteligible. De lo contrario, el receptor no comprende el mensaje y por lo tanto no conoce lo que se espera de él. El lector promedio no se reconoce como lector de sus obras porque no está habituado a obras que combinen tradiciones helenísticas, policíacas, teológicas y de ciencia ficción. Este lector también integra el tipo de compromiso ético al que me acabo de referir; esa suerte de amor cortés que establece Hiriart a un tiempo con la literatura y el lector.
Hablar bien o mal de la trayectoria política, filosófica o teológica del autor de Cuadernos de Gofa probablemente resultaría en una típica bruma donde las obras y la biografía de un artista se confunden de manera siniestra. Imposible conocer los puntos y comas de la moralidad de Shakespeare a través de sus obras; imposible volver a condenar y encerrar a Wilde por cualquier delito tomando como pruebas sus cuentos, poemas y novelas; imposible saber cuánto de Raskolnikov había en Dostoievsky al momento de relatar sus crímenes, de escribir su ensayo sobre los hombres superiores y al instante liberador de su expiación en brazos de Sonia.
Sin embargo todo autor tiene una ideología (i.e., la manera en que aquello que decimos y pensamos se conecta con la estructura y las relaciones de poder). Las obras de arte, por más lejanas que pensemos que estén de una postura religiosa o política, nos recuerdan su inevitable condición de expresiones sociales desde su factura hasta su recepción. En el caso de la literatura, por ejemplo, toda narración implica el relato de acciones humanas en un determinado tiempo. Así se trate de objetos o animales, sus acciones sólo cobran sentido si comparten las referencias culturales mínimas para hacerse inteligibles por un lector. El momento en que ciertos autores piensan que sus lectores potenciales no existen o no son importantes, olvidan que son ellos mismos el primer tipo de referente que tienen de un lector. La obra de Hiriart construye —al mismo tiempo que exige— un cierto tipo de lector; alguien que se aproxima a la literatura desde fuera de la así llamada vida literaria; alguien cuyos prejuicios estéticos, políticos y religiosos han sido trabajados por los años en un diálogo constante más que por la lectura de las obras más cercanas a su contexto.
Al hablar de un código de conducta me refiero también a la aceptación y seguimiento de ciertos preceptos aprendidos. Éstos no siempre están registrados de forma escrita y con frecuencia se les manipula de acuerdo con las conveniencias y circunstancias individuales tanto por quienes los crean como por quienes debieran cumplirlos. Como ejemplo de estos preceptos basta mencionar la idea del “arte por el arte”. Es decir, una expresión lejos de las alusiones o de la función de la vida social inmediata; un culto a las pasiones y la imaginación nada más. Esta idea recuerda la que empata al artista con el bohemio: es ingenua. El arte siempre va inscrito en un ámbito social aunque no siempre busque retratarlo, o no conscientemente.
Hiriart, desde luego, lo ha hecho con esa nostalgia por la literatura que lo obliga a escribir bajo estos códigos en un tiempo en el que la relatividad y la industrialización ya forman parte intrínseca de casi todo lo que hoy llaman literatura. Al regirse por estos códigos, Hiriart prefigura su lector desde la nostalgia: un lector al que le importan menos las novedades en los estantes de las librerías que la moral, la filosofía, el sentido del humor, el conocimiento y la inteligencia.
No está de más recordar que quienes imitan los preceptos literarios, los de la caballería por ejemplo, no tienen cabida en el mundo del aplauso; son tildados de ingenuos o locos, pero son ellos quienes le dan sentido a ambas realidades —la literaria y en la que existimos— cada vez que empuñan la espada o cada vez que montan el asno para seguir a su amo. Si la conducta es aprendida, el aprendizaje también proviene de la literatura y quizás la primera lección de un lector nostálgico, de un lector de otros tiempos tiene que ver con aquello que entendemos por literatura. Comenzaré por analizar algunos elementos del ensayo hiriartiano como ejemplo de este código de honor que guarda su autor con la literatura; y también, como ejemplo de la nostalgia que recorre su ética.
Dice Hiriart que “el único compromiso del ensayo es no aburrir”. Me parece que esta afirmación puede hacerse extensiva a la literatura en general. El ensayo, continúa, “admite todo: el chisme, la tentativa, la extravagancia, el juego, el dicterio, la cita de memoria, el coqueteo, la arbitrariedad … todo se vale.” Sin embargo, tras cuestionarse cuál sería la diferencia entre un cuento y un ensayo, dice Hiriart que el cuento debe ser verosímil mientras que el ensayo no.
Volar en caballo alado en un cuento fantástico es perfectamente verosímil. Es decir, no contradice las premisas de la situación o del personaje. En el ensayo no se narran acciones humanas, por tanto, no hay nada en que creer y no tiene sentido pedirle ninguna verosimilitud (Discutibles fantasmas, p.7).
Al no “narrar acciones humanas”, dice Hiriart, el ensayo está escrito “para ser comprendido sin necesidad de interpretación” (p.8). Lo anterior lo afirma con relación a la claridad a la que debe aspirar todo ensayo para no requerir de una interpretación al momento de hacerlo inteligible, pero ¿de verdad es así? ¿Puede escribirse con tal claridad que un texto no requiera de interpretación?
Hablando de la obra de Alfonso Reyes, un maestro nos decía que para él, Reyes era un gran escritor, pero que no coincidía con sus apreciaciones sobre la crítica literaria. Según él, Reyes estaba equivocado al creer que la labor de un crítico literario era la de valorar una obra en un sentido estético. “Eso no lo puede hacer nadie”, nos decía mi maestro. “La labor del crítico literario, de aquellos de ustedes que en el futuro serán críticos literarios, es la de hacer comprensible, la de acercar la obra literaria a un determinado público”. “Nadie”, insistía, “puede emitir un juicio de valor estético universal ante una obra literaria”.
Al contrario de lo que dice Hiriart, la verosimilitud es tan necesaria en el ensayo como en un cuento. A menudo nos distraen las divagaciones y mordacidades con las que suelen regalarnos los grandes ensayistas, pero un buen ensayo no es inverosímil. Es decir, el que en un cuento de hadas se pueda creer que alguien monta un caballo alado obedece a la coherencia interna del texto, y ocurre lo mismo en un ensayo literario; la coherencia interna del mismo permite el juego, la disquisición, etc., porque son parte de las convenciones del género, pero no cualquier disquisición es pertinente, no cualquier cita de memoria viene al caso. Una ausencia de coherencia, cuidado o rigor no confronta cuento y ensayo; opone, más bien, lo literario a lo intrascendente.
Pongamos como ejemplo un ensayo del propio Hiriart sobre el ibis:
Sabios tiempos aquellos en los que la historia natural no era aún arrancada de la teología, cuando los abundantes dioses se posaron en las yerbas y en las bestias, cuando bosques y corrales fueron templos, cuando la núbil muchacha egipcia se postró ante el cocodrilo y lo adoró (Disertación, 9).
Este inicio es literario: el lenguaje enfatiza lo que dice y la manera cómo lo dice a un mismo tiempo; tiene un ritmo que abraza al lector. Sin embargo no es claro al punto de no requerir interpretación y, sobre todo, no cumple con las expectativas de un lector promedio. Un ensayo que lleva por título “Breve discurso sobre el ibis” dice al lector que tratará —o que debiera tratar— sobre el ibis en tanto que ave. En cambio, el autor quiere hablar del ibis como símbolo y para ello, nostálgico, comienza con la evocación de un tiempo situado más en la literatura que en la historia[2].
A diferencia del ensayo literario, el filosófico ofrece una serie de argumentaciones que buscan llegar a una verdad de carácter universal. Al ser éste un ensayo literario no es necesario el rigor que superpone silogismos ni que conduce a corolarios ni a escolios. El ensayo literario busca su verdad a través de la intuición y, sobre todo, a través de su propio discurso, pero igualmente requiere de una exégesis. Si bien podemos hablar de pertinencias y verdades literarias, éstas también requieren de una interpretación. No sólo para iluminar las zonas confusas del lenguaje aplicado en el ensayo sino para aclarar las referencias previas que un lector no familiarizado con el tema ignora. En el caso del ibis esta interpretación se hace cada vez más necesaria. Continúa el segundo párrafo de esta manera:
La comunión de la memoria nos hace evidente que algún dios mora en el quebrantahuesos furioso y que la diosa de sonrisa de luna creciente está en la vulpeja rubia y en el solemne ánade mandarín, que algo sagrado guardan el acorazado pangolín de plata y el sociólogo babuino (9).
¿Este párrafo no necesita ser interpretado? La visión que ofrecen estas líneas nos hacen pensar en una suerte de poli-panteísmo zoológico; de lo presente que está la divinidad en los seres que poseen un alma intermedia entre los humanos y las plantas por tener movimiento aunque carezcan de razón. Pero también de cómo nos relacionamos con ellos. Sabemos que al principio de los tiempos del homo-sapiens los fenómenos naturales eran brújulas primitivas que tenían a la divinidad por norte. Durante el largo intercambio comercial las divinidades de pueblos distintos compitieron y lucharon entre sí hasta quedar (como ocurre con toda especie natural) sólo las más fuertes, las que mejor se adaptaron a su medio.
Con el monoteísmo varias de estas deidades quedaron en el olvido o fueron condenadas por los hombres a habitar cuerpos animados sin posibilidad de razón. Se cubrieron de escamas o comenzaron a andar en cuatro patas los que no sucumbieron a la indeterminación del anfibio —el jaguar, el águila y la vaca, por ejemplo, fueron reverenciados—. Con el catolicismo, estas divinidades fueron reintegradas a la naturaleza en forma de demonio, de monstruo pagano y de mentira[3].
Luego aparece el ibis rodeado de Tot, Osiris, Hermes Trimegisto y Pitágoras, para fijarse en la mente del lector como un emblema. Al cabo de tres páginas, Hiriart nos devuelve al ibis como un símbolo de la divinidad de la naturaleza a partir del cual los seres humanos podríamos reinventarnos. Vivimos en un mundo acrítico e industrializado del cual el arte no se escapa mientras el ibis fusiona lo bello que hay en el pensamiento, en la historia y la teología. Abre con su sencillez la posibilidad de encontrar lo obvio: la maravilla de la existencia misma.
Este ensayo, uno de los más bellos en nuestra lengua, no sería posible sin una coherencia interna ni una interpretación. Lo que parece digresión o lenguaje literario (del tipo que evitan los filósofos por considerarlo poco claro e inverosímil) es lo que da al texto una coherencia. El fenómeno literario, como el estético, surge de la relación entre sujeto y objeto, y es precisamente esto lo que está en juego en la mayoría de las publicaciones actuales que aparecen bajo este rubro. Lo literario es lo que nos permite saber que la literatura no es una categoría ontológica sino una manera de relacionarnos con el pensamiento y el lenguaje. Pensar que la literatura es sólo ficción resulta obsoleto (¿dónde quedan los diarios de Colón, las cartas de Madame de Sévigné, el diario de Ana Frank?) De ahí que la obra de Hugo Hiriart no dialogue en un mismo plano con la mayoría de los lectores; su relación con el fenómeno literario parte de una actitud filosófica, estética y lúdica, no de acuerdos comerciales ni de la moda en el arte de narrar.
Dado que Hiriart privilegia la relación del sujeto con lo literario incluidos la filosofía y un carácter lúdico hay un impedimento para que su obra sea comprendida (y por ende juzgada estéticamente) por la mayor parte del escaso público lector de México. Obras como Ámbar o Cuadernos de Gofa no forman parte del horizonte de expectativas[4] de un lector promedio mexicano. Esta literatura busca su tradición en un largo recorrido diacrónico de la historia de la literatura a través de cuyo acercamiento el lector constituye y modifica su gusto literario; aunque este gusto se forma también con aquello que se vuelve cotidiano. Las lecturas de escritores como Borges o Hiriart pueden ser más semejantes entre sí que las de varios autores de una misma generación porque lo que las hermana es una actitud cotidiana; la de no leer tanto lo que impone la moda sino lo que forma parte del universo literario esencial. (Descubrir qué es lo esencial en ese universo es tarea de cada lector; para nadie está deparado el mismo paraíso ni el mismo infierno.) Como ejemplo de esa intersección no requiero traer a cuento ciertos textos árabes ocultos que sin duda leyeron el argentino y el mexicano. Me basta con invocar a Thomas de Quincey. Para comprender el sentido de ensayos como “La duración del Infierno” de Borges, “De Fusilamientos” de Julio Torri o “Sobre el Huevo” de Hugo Hiriart no es necesario haber leído a De Quincey; pero para comprender la tradición y el sentido universal de estos ensayos, sí.
No se confunda la dificultad inmediata para el diálogo entre la obra de escritores como Hiriart con un lector poco avezado en materia de arte, filosofía y literatura anterior a 2001 como un acto elitista o una vulgar y gratuita barrera lingüística (todavía no se le ocurre al autor de Minotastasio… escribir en latín un capítulo de alguna de sus obras). Hiriart precisa de la actitud de lectores de otros tiempos; de una actitud que reconoce el fenómeno literario en la erudición lo mismo que en la sencillez luminosa de la palabra, en la filosofía, la teología o hasta en el teléfono.[5] No es necesario ser un lector como Swedenborg, quien sabía que un caballo era la palabra del dios para definir la carnalidad ni tampoco haber pertenecido a días tan lejanos como aquellos “cuando la núbil muchacha egipcia se postró ante el cocodrilo y lo adoró” pero sí otros que no son los de nuestro tiempo. De ahí la nostalgia de Hiriart. Una nostalgia que comienza por ser bíblica, fundacional.
2.
Dice Hugo Hiriart que el “Libro de Job” es un “brillantísimo ensayo sobre el mal”. A mí me parece, más bien, que es una muestra de lo divino en el ser humano. Es uno de los primeros testimonios de la humanidad que describe un cuestionamiento sobre la justicia que imparte el dios judeocristiano. Esta inquisición a la que es convocado el Creador bajo el simple peso de la lógica humana nos dice más sobre la idea que tiene el hombre de sí mismo que de su paciencia o su fe.
Hiriart dialoga y expone varias de las grandes dudas referentes a la existencia y particularidades de la divinidad en sus obras no para convencernos de una verdad. Me parece que, bajo el rigor de la imaginación, la experiencia y la inteligencia, habla de lo que le da sentido a su propia vida. El dios de Hiriart ha despertado en él la voluntad de creer e interrogar sobre sí sin el simple tamiz del ateísmo, del positivismo o la ingenuidad del que cree en cualquier cosa (por si acaso). Hiriart sabe que la punta de la flecha de sus preguntas, aunque enmarcada por un tiempo humano dará en un blanco, un blanco infinito en el tiempo de Dios.
Se precisa que algo fuera del tiempo, Dios, preserve los hechos, para que las cosas, mal vislumbradas y peor conservadas por nosotros, en el recuerdo, puedan tener sentido completo, pleno. Y ahí, en Dios, cobran ese sentido, ya que lo que llega hasta Dios no puede ya perderse nunca […] Por eso creo que si Dios no estuviera ahí, en una conflagración instantánea y silenciosa, todo bruscamente desaparecería. No es que vaya a perder su sentido o algo así, sino que literalmente, mi propia vida, la tuya, la de todos, desaparecería, engullida por el tiempo, hacia la nada de “la nieve de ayer, ¿dónde está ahora?” (El actor se prepara, 31).
El Shaddai de Job pudo haber creado el tiempo pero no es el tiempo. El dios de Job puede hilar y deshilar la trama de los días humanos porque son Su creación. El dios de Cirilo, por el contrario, contiene esa trama porque es parte de ella y le da sentido. Aun cuando la imagen del dios de Cirilo y el de Job sean diferentes hay un punto en que ambos narradores coinciden. Para ambos, el conflicto no es si hay un dios. El problema es ¿cómo entiendo a Dios a través de mi humanidad? No importa cómo intente comprender a Dios, sus actos o manifestaciones, siempre tendré que hacerlo desde mi cualidad de ser humano. Mediante una interiorización, Cirilo se separa de sí y encuentra a Dios. Job, más semejante a la mayoría de los humanos, se separa de Dios y lo cuestiona desde su lógica elemental, humana. No lo hace por soberbio sino por humano ya que no tiene otra manera de cuestionar lo que no entiende. El Shaddai impone su fuerza sobre Job de la manera contraria a como la entiende Cirilo, el “adonisíaco” narrador de El actor se prepara:
En el plano histórico, la ira de Dios, de la que habla el Viejo Testamento, dado que es absurdo pensar en un Dios colérico, consiste sólo en que Dios se retrae, se oculta, y nos deja actuar. O mejor dicho, lo perdemos de vista y actuamos […] Por eso conviene esperar. Estar inmóvil y en silencio. Cuando pido a Dios que me libre de mí mismo, le confieso esto, mi debilidad, mi confusión… (El actor…, 107)
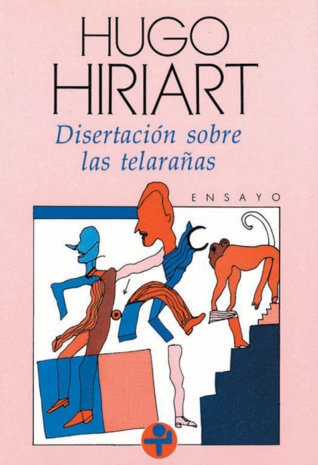 Esta ira-abandono de Dios es incompatible con la del Shaddai. Este Dios está presente y sólo se retrae al principio, cuando deja el paso libre a Satán para destruir (extraña forma de tentar si sólo de eso se tratara) a Job. De acuerdo con Job, o con el artista que es Hugo Hiriart, por ejemplo, no podemos no tratar de descifrar el arcano. La indagación es humana; y una indagación que parte de la fe no es menos aguda ni esforzada que la que parte de la ciencia. A fin de cuentas, la ciencia presupone un dogma equivalente al de la fe: un científico asume que su tarea tiene sentido porque confía (cree) que el mundo o que ciertos fenómenos pueden ser explicados. Para ese presupuesto no hay laboratorio que valga. Si un científico duda del concepto mismo de “explicación”, “comprobación” (así sea puramente virtual) o de las redes y capacidades neurológicas que nos guían a la posibilidad de “conocer” no puede ejercer su oficio. Explicar, comprobar y conocer son tres conceptos que no pueden demostrarse científicamente; es sólo a partir de la filosofía que tienen significado como unidades de sentido y que después, en el plano de la ciencia, formarán parte de una metodología.
Esta ira-abandono de Dios es incompatible con la del Shaddai. Este Dios está presente y sólo se retrae al principio, cuando deja el paso libre a Satán para destruir (extraña forma de tentar si sólo de eso se tratara) a Job. De acuerdo con Job, o con el artista que es Hugo Hiriart, por ejemplo, no podemos no tratar de descifrar el arcano. La indagación es humana; y una indagación que parte de la fe no es menos aguda ni esforzada que la que parte de la ciencia. A fin de cuentas, la ciencia presupone un dogma equivalente al de la fe: un científico asume que su tarea tiene sentido porque confía (cree) que el mundo o que ciertos fenómenos pueden ser explicados. Para ese presupuesto no hay laboratorio que valga. Si un científico duda del concepto mismo de “explicación”, “comprobación” (así sea puramente virtual) o de las redes y capacidades neurológicas que nos guían a la posibilidad de “conocer” no puede ejercer su oficio. Explicar, comprobar y conocer son tres conceptos que no pueden demostrarse científicamente; es sólo a partir de la filosofía que tienen significado como unidades de sentido y que después, en el plano de la ciencia, formarán parte de una metodología.
Para Cirilo, en cambio, el silencio de Dios no es un abandono (su abandono es la forma de su ira) ni se trata de un código indescifrable. Nosotros mismos formamos parte de ese código y por ello no alcanzamos a comprender los designios divinos en su totalidad. Estamos inmersos en ellos. Sería como si una ola tratara de explicar el mar y lo que en él habita.
Una característica importante de la obra de autores como Blake, Milton o Hiriart es la belleza y precisión con las que ambas visiones (la posibilidad o imposibilidad de descodificar el lenguaje de Dios) coinciden. Que Dios exista o no; y que el ser humano pueda comprenderlo en caso de que exista, formarían parte de los mismos designios de Dios de acuerdo con una poética afín a estos autores. Es decir, nuestras dudas, invectivas y reproches contra Dios y sus misterios formarían parte del plan divino. Si creó y decidió liberar a Satán tantas veces para que éste ejerciera su capacidad de daño contra los seres humanos, ¿por qué no nos dejaría a nosotros hacer lo mismo?
Si Dios no existe —digo esto sin abandonar la poética de estos mismos autores— nuestra máxima ficción sería Dios y lo que de él emana. No hay mayor prueba de identidad y de sentido de lo humano, de creatividad artística o científica[6] que el concepto Dios. Si es a partir de la fuerza del brazo y de la forma de la mano y de los dedos que inventamos el concepto de destrucción con misiles, sería a partir de aquello que suponemos no humano (perfección artística, amor o maldad absolutos, por ejemplo) pero que sólo comprendemos con referentes humanos (arte, atracción, violencia) que inventamos a Dios.
Que Dios exista y que no exista confluyen en forma de duda en el arte literario como prueba de creatividad, imaginación y dirección del sentido humano. Más que en un carácter contradictorio (hay presupuestos de la física cuántica que admiten la existencia y la no existencia simultánea de partículas elementales) la duda tensa al ser humano hasta hacerlo desbordar los límites de sus capacidades. La invectiva (Job) o el encuentro con Dios (Cirilo) tensa el arco literario; aquel donde el lenguaje refiere lo humano pero también algo más; un halo que no alcanzamos a descifrar y que nos recuerda lo inasibles que son las palabras y las ideas —por más sólidas que parezcan— cuando se les mira de cerca. Se parecen a los seres humanos.
Camille Vieja: “…La distancia… la distancia infranqueable que hay entre los seres humanos. Si yo me acerco, ella parece alejarse […] Porque esa era la creencia, que vamos comprendiendo mejor a los personajes conforme más nos vamos acercando a ellos: la familiaridad va revelando el carácter, el modo de ser, los motivos de las acciones. Pero ¿qué sucede si pensamos como podemos ahora pensar, que conforme nos aproximamos a una persona la entendemos menos, que la red de sus motivos, la raíz de sus emociones va haciéndose más densa y tupida? (“Camille” en Minotastasio…, pp. 69-70).
Para autores como Hiriart, Borges o Milton, las paradojas y contradicciones ontológicas pueden coexistir no sólo por la simpleza de afirmar que se requiere de la oscuridad para que haya luz ni porque el equilibrio lo formen los contrarios. Las contradicciones pueden estar a un mismo tiempo porque el ser humano se trasciende a sí mismo a partir de ellas y del lenguaje que intenta expresarlas. En su lucha por comprender lo que en principio parece opuesto, el artista o el filósofo lleva hasta el límite su humanidad y la reintegra con algo que le excede. En el caso de Cirilo, esto que le excede es Dios, y su manera de trascender es la oración:
Empecé a orar no antes, en la mañana, sino a lo largo del día, distribuyendo las oraciones entre algunas de mis actividades: caminando en la calle (práctica que me complace grandemente) o en una conferencia aburrida, en un concierto (la música, si es buena, refina la oración), en fin, aquí y allá, donde se puede dirigir concentradamente la atención al rezo, porque la oración es, ante todo, atención muy dirigida.
Al prestar atención concentrada a tu diálogo con Dios, pones entre paréntesis todo lo demás y te logras aislar de las urgencias y negocios del mundo. Y, claro, de eso se trata, en parte […] Cuando con humildad pides, preguntas o agradeces a Dios, te liberas por un tiempo de ti mismo. Esta idea de liberación, no cualquier liberación, sino precisamente liberación de ti mismo, de tus impulsos, tus miedos, tus ambiciones, tus razonamientos y también de tus reacciones automáticas, muchas veces desafortunadas, es central en mis cavilaciones.
Y si hablo de liberación es porque creo que el humano muchas veces gime en la cautividad de sí mismo (El actor…, 19, 20).
Al principio nombrábamos las cosas pero luego hicimos el lenguaje literario, un mundo polisémico y auto-referencial donde nos hemos trascendido como pensadores, traductores de nuestras sensaciones y del universo. La polisemia, característica del lenguaje literario por antonomasia, se vuelve hacia nosotros en forma de texto sagrado y artístico (e.g., la Biblia) siempre con la posibilidad de generar más y más referentes creados por el lenguaje solo. Lo que permitiría a escritores como William Blake o Hugo Hiriart afirmar que la referencia directa y la auto-referencia del lenguaje siendo absolutamente humanos, no son sino dos de las múltiples formas de atacar —en el sentido musical— el misterio último de las cosas. Buscar las causas detrás de lo que existe (los patrones y simetrías de lo que llamamos universo son evidentes para el artista, el filósofo o el científico) no es, de acuerdo con esta visión religiosa, más que cumplir con el rol que tenemos asignado: cuestionar.
En el relato bíblico de Job encuentro algunos fundamentos de la obra Hiriartiana: desde ahí se asoma el enorme peso que tiene la claridad en las palabras, lo preciado de la argumentación lógica como ejercicio literario, pero también como un derecho a la inteligencia que no niega a Dios. En los relatos, ensayos y dramaturgia de Hiriart no hay un sentido unívoco y conclusivo. La interpretación del lector de su obra inicia desde el equilibrio que guarda una retórica transparente —los referentes literarios, las alusiones morales o políticas, por ejemplo, no son ambiguos en su obra— con el valioso ofrecimiento de la indagación poética. No sólo el verso ni el poema conforman una construcción de tipo metafórico. Los relatos, las obras de teatro pueden ser escritas mediante ese mismo procedimiento y guardar en su totalidad la proporción de la metáfora.
Hiriart recrea la contradicción entre lo que hay de divino en el ser humano, y de humano en la divinidad. No en balde regresa a bañarse varias veces al siempre-cambiante río de los clásicos. En el recuento de las tragedias clásicas, de las novelas canónicas o de la poesía y los relatos folclóricos, Hiriart las resignifica. Dicen que es un “escritor para escritores” cuando debieran decir “para lectores”. Su actitud al cuestionar el sentido de los misterios teológicos, ontológicos o literarios da cuenta de la lealtad que tiene con la filosofía y la literatura, y también de lo reversible y complementario que es todo discurso en un diálogo por fuerza inacabado. (Aun si ese diálogo es con uno mismo al perseguir sus contradicciones, sus disparates o la música del tigre que aún no es. Es decir, sus discutibles fantasmas.)
3.
A diferencia del vulgar manoseo al que el padre del psicoanálisis primero; y después la autodenominada intelectualidad han sometido el Edipo Rey, Hugo Hiriart lo ha revitalizado. En la mejor acepción de lo que podríamos llamar tradición (i.e., la aceptación de los cánones clásicos, su estudio y reconocimiento para iniciar con la obra propia una búsqueda de renovación y continuidad más que de ruptura) la nostalgia de Hiriart se manifiesta en el disfrute de la esfinge constante que son para él los clásicos. A veces llega a superponer varias capas de interpretación (ya en boca de personajes, a través del ensayo o de imágenes fantásticas como ese poliedro de mil caras que es Minotastasio).
A manera de paréntesis, es digno de mención que en Minotastasio… hay un planteamiento interesante en el juego de perspectivas, un juego donde el exceso laberíntico de la casa, planteada como inmensa e interminable —donde cabe una tempestad según reza el texto— se complementa con la ilusión óptica que genera el empleo de títeres. En Cuadernos de Gofa hay un recurso igual de eficaz, aunque inverso:
—En el Libro de todos los estandartes, verdadera Ilíada de los gofos, se puede leer la descripción del prodigioso jardín de la emperatriz Ordominea —dijo Dódolo—. En ese jardín había gran variedad de flora y fauna; cerca de lo que puede considerarse su centro se alzaba el árbol de los diez frutos diversos, especie de ave fénix de la fructificación que producía delicias diferentes todos los días del año; en su lago nadaban peces de todos los colores, cisnes, ánades, pelícanos de agua dulce y garzas mandarinas se posaban con sus patas de alfiler sobre las aguas; los ciervos coronados, jabalíes rojos y dos rinocerontes discurrían entre los pastos sin reticencias ni timideces; y había tigres que se alimentaban de flores y de pájaros de mediano alcance como la lechuga dorada y el martín pescador; los insectos arquitectónicos y armoniosos como el grillo o la manta religiosa pululaban […]
—La verdad —alegó Markusovsky— es que ese jardín no parece digno de la habitual magnificencia de los emperadores gofos (22).
—Dicho así, parece que no —contestó sonriendo el profesor—, pero me falta mencionar un detalle: el jardín de los emperadores era del tamaño de un tablero común y corriente de ajedrez […] Dicen los que saben que su minuciosa creación tardó más de cuatrocientos años (Cuadernos… 22).
La fauna real o fantástica forma una parte esencial de la poética de Hiriart. Éste ve en los animales la posibilidad de dibujar actitudes humanas indignas de los humanos como el honor. Un honor de que es a un tiempo literatura y ofrenda:
No he visto nunca animales más hermosos ni mejor dispuestos. En las guerras del norte pude ver un caballo colorado que se hundía en la laguna bajo el peso de dos guerreros con armaduras que se dieron muerte a cuchillo sobre su lomo: la bestia trotó ansiosamente bajo las aguas donde flotaba la sangre de los soldados; ellos se balancearon despacio, casi amorosamente, cuando el caballo dobló la cabeza y se quedó quieto, transfigurado en yerba marina (Cuadernos de Gofa, 16).
Hiriart dibuja espacios o atmósferas insólitos en sus obras como si a través de los animales la humanidad —sobre todo el imaginario de la humanidad— estuviera contenido y potenciado:
Ariadna: […] Mira, lo alojaremos en el ala norte, podrá bajar a la sala octagonal, subir a los salones amarillos. Minotastasio nunca anda por ahí. Puede comer en la sala de las codornices o del alabastro, subirá y bajará por la escalera de los pulpos[…] Dormirá en la recámara de los tapices de delfín (Minotastasio, 34).
Otro ejemplo, en este caso sobre cómo un catálogo de zoología genera una atmósfera onírica y fantástica sin que los atributos de los animales lo sean:
Galaor se cubría el rostro recordando los fosos de culebras y los escuadrones de escarabajos, los hipopótamos y las garzas azules, las tribus de monos y las redes de araña, las enormes flores rojas, los conejos, los gusanos, los estanques con cangrejos y los pequeños caballos de mirada dulce, las tortugas, los chacales, las larvas innumerables y activísimas, los ciervos elegantes, las ratas voraces, los sapos policromados… (Galaor, 77).
Estos catálogos de acumulación semántica permiten que el lector establezca una relación particular con el universo animal. No se trata de meros listados sino de formas de acotaciones para lograr un efecto determinado (e.g., ingravidez, fantasía, repugnancia, etc.). El autor no intenta sorprendernos con una imaginería inverosímil. Encuentra la manera más precisa de enmarcar lo que sería una visión distinta de lo que hasta entonces resultaba evidente.
Volviendo al tema de Edipo Rey y de la manera en que Hiriart gusta de recontar los relatos clásicos, vemos que en la búsqueda por una visión distinta de la obra más conocida de Sófocles, Hiriart propone un chino que viaje al occidente, se interne por doce años en nuestra cultura y vuelva para contarle a su maestro algo de la literatura allí aprendida.
Hay una leyenda, maestro, que cuenta la historia de un joven libertino que asiste a una escuela de placeres refinados situada en Delfos. Estos disfrutes son últimos y muy exigentes —incluyen, entre otras cosas, la tortura hasta la muerte del propio padre y el amor carnal de la madre—. En algún momento de su instrucción, el aprendiz peregrina hasta donde habita una filósofa con aspecto de monstruo a quien reverencian por su sabiduría, conocida como la Estranguladora, que se come a los que dudan; la preceptora entiende que Edipo, así se llama el incontinente, la supera en atrocidad y se mata. Edipo es exaltado a emperador. Un tiempo después, presa del aburrimiento, Edipo resuelve arrancarse los ojos y vivir las aventuras y adivinaciones de la oscuridad. Esta leyenda es puesta con frecuencia en teatro. El teatro es para ellos la representación de las diferentes formas de asesinar[7].
Si bien el sentido del humor es la constante en este relato, no es menos característica la intención de desacralizar el Edipo y con ello acercarlo al plano del absurdo. Dejarlo en uno de sus posibles esqueletos constituye un gran hallazgo, pero la perspectiva desde la cual refiere la obra de Sófocles este chino adoctrinado en las letras canónicas occidentales (más tarde hablará de La divina comedia y del Quijote) es la manera de Hiriart para re-significarla.
El relato del discípulo parte de una idea peculiar para el lector occidental: el dolor y la muerte entendidos como parte de la educación de un joven libertino. La calificación de Edipo como libertino no es gratuita, puesto que a los ojos orientales sólo tiene sentido acceder al dolor como parte de la búsqueda de un mayor refinamiento. La esfinge y sus enigmas —en particular el enigma que resuelve Edipo— son parte esencial de la obra. Han generado a su vez cientos de tratados, tesis universitarias, poemas, obras de teatro y reflexiones filosóficas. Hiriart los corta de tajo; mejor dicho, los intercambia por una Estranguladora que se come a los que dudan. Adivinar, el acto más característico de quien resuelve un enigma se transforma en una posibilidad de la duda porque para este chino es probable que quien no adivina, quien no logra descifrar el enigma, no sabe la respuesta. Nadie, desde la perspectiva oriental, debiera hablar en tono afirmativo si no sabe lo que dice: adivinar es dejar a la suerte la verdad, la respuesta correcta. (Como si pudiera dejarse al azar las causas y fundamentos de las cosas.)
Otro de los elementos que esta visión deja fuera es el silencio de Edipo, su posible inocencia; tema abierto en varias ocasiones en lecturas occidentales de la tragedia en cuestión: “¿por qué Edipo no se defiende cuando descubre lo que ha hecho (el asesinato y la boda) alegando que lo hizo sin saber nada y que, por tanto, como no fue adrede no es culpable de los crímenes de casarse con su madre y matar a su padre?” (El actor se prepara, 26). Esta pregunta está hecha por Baldasano, personaje de moral cuestionable. Le toca a la heroína del relato responderle:
Ana, sonriendo, dio de inmediato una respuesta. Y la respuesta fue briosa y muy general: no tiene nada de raro ese silencio, afirmó, un humano puede sentirse culpable de cualquier cosa, ver un mendigo sin piernas limosneando en la banqueta puede hacernos sentir moderadamente culpables, el ejemplo es de ella. No hay explicaciones en este terreno, no hay causas. Y aquí generalizó: la gente escapa con cierta frecuencia a los patrones establecidos, no tiene nada de raro el silencio de Edipo, el humano puede hacer cualquier cosa, y no hay explicaciones (26).
La respuesta de Ana parece dejar satisfechos a un tiempo a Baldasano, el abogado que formuló la pregunta, y al lector. La gente hace muchas cosas sin saber las razones, los motivos que las originan. Cirilo, quien nos refiere lo dicho por Ana no está completamente seguro de que su respuesta sea la correcta. Para él, el silencio de Edipo puede interpretarse de otra manera. Este recurso de Hiriart por mostrar al lector la confluencia de dos o más personajes con una cosmovisión propia interactuando o debatiendo es lo que Mijail Bajtín llama Polifonía. El término importa porque no se trata de una multiplicidad de voces sino de interpretaciones del mundo. La respuesta de Ana es completa si bien deja lugar a más respuestas. La interpretación no es asunto de verdad o mentira; de lo correcto e incorrecto sino de pertinencias, de posibilidades abiertas pero verosímiles. Por eso cabe más de una respuesta en el caso del silencio de Edipo. Las variantes a la hora de la exégesis derivan también de la perspectiva e imaginación de quien interpreta como lo muestra Walter Benjamin al hablar de un relato expuesto por Herodoto.
El primer narrador de los griegos fue Herodoto. En el capítulo catorce del tercer libro de sus Historias, hay un relato del que mucho puede aprenderse. Trata de Psaménito. Cuando Psaménito, rey de los egipcios, fue derrotado por el rey persa Cambises, este último se propuso humillarlo. Dio orden de colocar a Psaménito en la calle por donde debía pasar la marcha triunfal de los persas. Además dispuso que el prisionero viera a su hija pasar como criada, con el cántaro, camino a la fuente. Mientras que todos los egipcios se dolían y lamentaban ante tal espectáculo, Psaménito se mantenía aislado, callado e inmóvil, los ojos dirigidos al suelo. Y tampoco se inmutó al ver pasar a su hijo con el desfile que lo llevaba a su ejecución. Pero cuando luego reconoció entre los prisioneros a uno de sus criados, un hombre viejo y empobrecido, sólo entonces comenzó a golpearse la cabeza con los puños y a mostrar todos los signos de la más profunda pena (“El narrador”, Para una crítica…, 117).
Aquí Benjamin refiere más de una interpretación al respecto de esta historia. Y ante la pregunta de ¿por qué es hasta ese momento, hasta que ve a su criado pasar frente a él es que Psaménito da señales evidentes de pena? Montaigne, por ejemplo, responde de este modo: “porque estando tan saturado de pena, sólo requería el más mínimo agregado, para derribar las presas que la contenían”. Agrega Benjamin: “podría decirse: ‘no es el destino de los personajes de la realeza lo que conmueve al rey, por ser el suyo propio’. O bien: ‘mucho de lo que nos conmueve en el escenario no nos conmueve en la vida; para el rey este criado no es más que un actor’. O aún: ‘el gran dolor se acumula y sólo irrumpe al relajarnos. La visión de ese criado significó la relajación’. Herodoto no explica nada” (118).
Una vez que Herodoto ha registrado el relato de Psaménito deja de pertenecerle. Con frecuencia escuchamos esto mismo de todo texto o relato publicado pero no estoy seguro de que siempre sea así. En un sentido estricto, todo texto lanzado al ruedo es susceptible de juicios, críticas e interpretaciones pero no todo admite esa pluralidad de exégesis. Muchas obras carecen de un carácter complejo, polifónico, y se aniquilan en su uni-dimensionalidad. Hiriart, a través de Cirilo, cuestiona al lector en lo que parece la segunda premisa de un silogismo literario. Sobre todo, al lector que se convenció de lo dicho por Ana Valentín.
Ana es una actriz inteligente, aguda y que en cualquier retórica mediana habría bastado para responder a la manera de Hiriart. Es decir, es un personaje suficiente para transmitir al lector las ideas del escritor que está detrás del narrador y de los personajes. Sin embargo no es así.
La respuesta de Ana Valentín me dejó muy insatisfecho. No desenredaba, separando delicadamente y con fruto, sino que trataba de tajar el nudo, rompiendo y sin entender las sutiles minucias de la conducta […] Y la tesis de que “el humano puede hacer cualquier cosa, no hay explicaciones en este terreno”, me parece no sólo falsa, sino débil y muy difícil de defender (27).
En la tercera parte de este silogismo, Cirilo nos confiesa que él ya había desarrollado su respuesta a este enigma del silencio de Edipo (como el propio Edipo frente a la esfinge). Esto nos hace pensar que esta vez sí vendrá una visión satisfactoria. Sin embargo dice Cirilo: “no quise exponer mi tesis, la guardé, no tuve voluntad de controvertir a Ana en presencia de todos.”
En este momento, el lector no sabe si el narrador ha dicho lo anterior sólo para darse importancia o si, en efecto, tiene una visión distinta a la de Ana con respecto a la culpa de Edipo. En caso de ser lo segundo, el lector aún no sabe si la reflexión de Cirilo será más completa, aguda o satisfactoria que la de Ana. En cualquier caso el lector ya puede aceptar el reto y elaborar su propia teoría. No es que tenga que hacerlo pero es lo natural en toda obra universal. La riqueza de perspectivas y de imaginación invita al lector al diálogo más que a la discusión.
Confiado en que ha sopesado bastante el asunto y en que tiene la tensión de la trama bajo control, Hiriart nos muestra lo que Cirilo piensa de Edipo. Confía en sí mismo porque es un escritor que tiene sus propios códigos estéticos y filosóficos; y dentro de esa polifonía del relato sabe hacer que una voz florezca entre las otras como hiciera Dostoievsky con Raskolnikov o Alyosha.
El silencio de Edipo […] es un problema de identidad personal, Edipo no sabe quién es él. Todo humano quiere —mejor dicho: necesita de algún modo— saber quién es él, saber hasta dónde puede llegar, cuál es su papel en la economía del universo […] Edipo cree al principio que su identidad es, nada menos, que la de un rey, un rey benefactor de su pueblo, pero luego descubre la verdad: él no es el benefactor, sino la infección, no es rey, sino enfermedad, maldición de su pueblo, es decir, es menos que un paria. Entonces ya no tiene nada que hacer sino alejarse, irse a los caminos a aprender a entenderse a sí mismo bajo esa nueva identidad a la que no puede sustraerse.
Y al final Edipo alcanza la serenidad, una especie de santidad, es decir, de reconciliación consigo mismo, con su adversidad. Edipo guarda silencio porque lo que está en juego es su identidad, no sus razones o motivos para actuar de este u otro modo. Y cuando su identidad queda establecida, es obvio que ya no tiene nada que decir (48-9).
Es la propia Ana Valentín quien de inmediato le dice a Cirilo que está de acuerdo con su interpretación porque se ha dado cuenta de que sustituyó la noción de culpa de Edipo por la de identidad. Esta interpretación es celebrada por ella y probablemente por más de un lector; un lector que ha ido cambiando su parecer no por capricho sino por las reglas que la obra le impone. El actor se prepara es una novela policíaca y como tal abunda en indicios que al principio se pasan por alto y que al final de la obra se revelan como ambigüedades y re-significan el texto. Muchos de los indicios de esta obra ocurren en el plano mental. Tienen que ver con los ajustes de ideas, opiniones y formas de comprender los fenómenos presentados. No son indicios materiales que se desentrañan con una lupa o pruebas de laboratorio. Hiriart, en esta forma de ser fiel al fenómeno literario transpola la materialidad y extrema visión materialista del género policíaco a un plano teológico y en el que la identidad de los personajes —comenzando por Cirilo, quien cambiará completamente para nosotros una vez que la novela cambia de narrador— se vuelve el enigma principal. El título mismo de la novela apunta hacia la multiplicidad de papeles que desempeñamos en la vida cotidiana y hacia cómo seguimos siendo los mismos a través de todos ellos.
Como Gaspar Dódolo o Cirilo, Hugo Hiriart nos traduce lo estético y entretenido de su mundo sin abandonar el plano filosófico. Al igual que en obras como Minotastasio o Camille…, en El actor se prepara ocurre una continuidad del hilo conductor que dota de fuerza estética y de trascendencia a la literatura. Para Hiriart, los géneros literarios no son tan importantes como ese hilo que los une. El código de honor de Hiriart no distingue de princesas o plebeyas si lo que está en juego es su palabra o la justicia. Recrea en sus obras temas bíblicos lo mismo que géneros como el policíaco, que suele ser visto como poco emparentado con los clásicos. (Por fortuna, al lado de Hiriart están Reyes, Borges o de Quincey para afirmar lo contrario.)
Con nostalgia, Hiriart convoca las obras de épocas y géneros disímbolos. Los reúne no como quien hace inventarios o fachadas de falsa erudición. Los convoca para re-significarlos a través de una literatura propia. Nos devuelve a los lectores un placer y una lealtad que despierta en nosotros esa misma nostalgia. Como si fuéramos títeres manejando títeres, la estética y la actitud filosófica de la literatura de Hugo Hiriart nos atraviesa y nos obliga a mirar el mundo como se mira una telaraña o el fantasma de una papa.
Hacemos propia la nostalgia de Hiriart cada vez que nos relacionamos con el mundo de forma literaria. Cada vez que aprendemos a mirarlo a través de los ojos del poeta imaginado por Wordsworth, del humanista que fue Job —tan cercano a Marsias, Aracne o Prometeo— o del escritor lúdico y mordaz que es Hugo Hiriart. La luz de Gofa es un delfín que se filtra en páginas propias y ajenas. Sólo basta en el lector la actitud de observar y de sustituir la nostalgia por un presente donde la literatura sea lo cotidiano.![]()
[1] Todo texto tiene un lector al que está destinado. Aun cuando el escritor empecinado niegue que escribe para alguien más, desde el momento en que decide escribir en un idioma compartido por más de una persona está eligiendo un código susceptible de ser comprendido por otros. Él mismo, al formar parte de una sociedad alfabetizada, resulta el lector primigenio de su texto.
[2] Esta forma nostálgica —implícitamente nostálgica— de iniciar un texto es frecuente en la obra de Hiriart. Baste el siguiente ejemplo: “Casandra: (Se dirige al público.) En la viva osamenta de esta actriz que se menea ante ustedes, resuena mi voz, la de Casandra, princesa cuyo cuerpo estuvo sobre la tierra en tiempos en que músculos, espadas y pasiones fueron infatigables” (“Casandra” en Minotastasio…, p. 107).
[3] Véase, si no, el macho cabrío, el rayo, la serpiente emplumada o mejor aún la titánica fantasía del Leviatán y del Behemoth.
[4] El horizonte de expectativas, según lo entienden Wolfgang Iser y Hans Robert Jauss, teóricos de la Escuela de recepción literaria, consiste en el bagaje de experiencias, epistemológico y literario con el que cada lector cuenta al momento de iniciar la lectura de un texto. Lo que uno espera de una obra literaria depende en buena medida de lo que uno conoce antes de ella y, por ende, el gusto, la decepción o la antipatía ante ciertas obras puede obedecer más al conocimiento o la ignorancia del lector que a la mala o buena factura de la obra.
[5] “Llámase literatura telefónica a aquella que es suscitada por el uso del teléfono y transmitida por él. La manera canónica de disfrutarla consiste, simplemente, en situarnos cerca (o a la vera, como decía Juana la Loca) de un teléfono e incorporarnos al universo que nos propone el autor y ejecutante del trabajo que habremos de apreciar” (Disertación…, pp. 75-6).
[6] Con respecto a la ciencia solemos cometer ciertos errores de apreciación y tomamos por conocimiento científico sólo el acuñado a partir de Darwin. La ciencia positivista marcó el paradigma del concepto mismo durante el siglo xx y lo que va del xxi. Sin embargo no hay que olvidar que la palabra “ciencia” ha significado muchas otras cosas antes y hubo —ya que estamos en la nostalgia— tiempos en que ésta incluía la filosofía, la teología y la biología, por ejemplo. En el siglo xix, ciencia era una palabra empleada para referirse a los trabajos de Darwin lo mismo que los de Anton Mesmer, el padre del magnetismo animal.
[7] “Los signos caligráficos” en Disertación sobre las telarañas, pp. 69-70.
Gerardo Piña
Artículos recientes por Gerardo Piña (see all)
- Ensayo: Nostalgia de Hugo Hiriart - 19/10/2019
- Rulfo y sus enemigos - 07/04/2017
- Del caso Katchadjian al derecho de autor - 03/07/2015

Deja un comentario