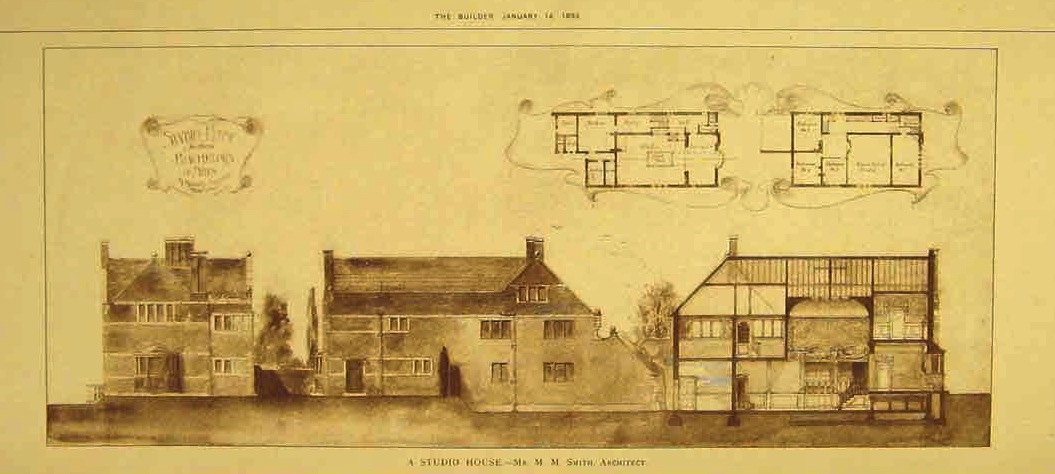
Estela y yo somos como hermanos. Nos es difícil precisar hace cuánto tiempo habitamos esta casa porque ni a ella ni a mí nos interesaba llevar la cuenta. Ahora sí nos preocupamos por ello, pero nuestros recuerdos conjuntos están tan llenos de bruma que determinar la fecha en que fueron concebidos es difícil y doloroso.
Por el espacio ya no disputamos. Hemos dividido la casa por segmentos: módulos de no agresión, vallas divisorias, imaginarias, tan efectivas como si estuviesen electrificadas. La costumbre, en condiciones hostiles, crea un aparente efecto de respeto entre las partes beligerantes, que en este caso somos ella y yo. Por razones evidentes la cocina es territorio neutral; aún así, evitamos encontrarnos.
Nuestra dieta se ha visto afectada por esta situación: yo como dos veces al día, entre el caso y el crepúsculo, mientras que ella lo hace –supongo– en algún momento del tiempo restante. Los alimentos los trae el chico de la tienda, ella los reclama por la entrada principal y yo por la pequeña puerta de metal que está en uno de los extremos del frente de la casa, colindante con el callejón. Pagamos todo de contado, la pensión que cada uno recibe es suficiente para cubrir gastos de alimentación por separado. Los servicios públicos siguen siendo mutuos; como no hayamos una forma satisfactoria de separar los recibos, dejamos la mitad del dinero sobre la mesa de la sala el tercer día de cada mes y nos turnamos en los pagos. Así que creo que, al igual que yo, Estela únicamente abandona la casa una vez cada dos meses.
El día en que ella sale mi soledad es inconmensurable. Su ausencia, que debería ser el indicativo de mi victoria, es algo que me perturba. Podría no dejarla entrar, cambiar las cerraduras mientras ella no está, gritarle desde dentro que por fin la casa es mía, pero no. Me urge que regrese, que justifique con su hostilidad mi presencia en este lugar.
*
Recuerdo la última vez que estuve con ella. Estar, es decir, juntos, cerca y sin precauciones mutuas. Fue en un velorio. Ella lloraba desconsolada frente al pequeño féretro. Yo la miraba de lejos, como si al ser testigo de su dolor éste fuese a aliviarse. Debí acercarme más, decirle algo, convencerla de que su sufrimiento era también mío, hallar por fin una forma de congraciarnos entre la muerte. No.
Después de aquel día ella nunca volvió a ser la misma. En realidad, no volvimos a ser los mismos. Cada momento que compartíamos juntos nos alejaba hasta hacernos desconocidos. Yo le reprochaba el estado de postración en que había caído luego del funeral: comía poco, hablaba menos, estaba irascible. Dejó de tinturarse el pelo, de regar las plantas. El punto más álgido de su drama fue cuando no volvió a cantar en la ducha.
Cada uno de sus nuevos y extraños comportamientos me obligaba a estar cerca de ella, infructuosamente. Yo le reprochaba lo sucedido. Sin saberlo, aquel féretro sirvió de coraza para ambos. Fue, en parte, lo que permitió que usáramos la casa como un campo de batalla; en guerra, pero juntos.
*
Sé que regresó de la calle porque escuché el ruido de sus llaves, de la puerta que se abre y que se cierra. Con sigilo, sube a su habitación en el segundo piso. De ahí en adelante no puedo percatarme de nada. Empieza a protegerse.
*
Hay una habitación vedada para ambos. Allí están guardados la ropa, los juguetes, la cuna y demás enseres. En su momento decidí que era mejor conservar todo por si podía ser utilizado en el futuro. Ella quería botar todo a la basura pero yo me negué. La imposición de mi criterio fue otro duro golpe para ella quien, en retaliación por lo sucedido, juró nunca más darle uso a esos objetos.
Aquella habitación no es custodiada. Tampoco tiene candados: no hace falta, ninguno de los dos desea entrar allí. Es el terror, no lo prohibido, lo que es capaz de detener a las personas.
*
Estela sale hoy. Quisiera que viviéramos en una isla desierta para no tener que pagar la luz, el agua, el gas. En casa no hay relojes pero yo, irremediablemente, calculo el tiempo cuando Estela no está. Observo el movimiento de las sombras, la afluencia de gente en las calles, hasta el ruido intempestivo de la vieja nevera me permite saber el paso del tiempo. La prolongación de los segundos, los minutos, las horas, saber que todo fluye es lo que nos indica a Estela y a mí el avance de la vida y el mundo a pesar de nosotros mismos.
*
Ha llegado tarde e inusualmente acompañada. El hombre, un policía, tiene dos bolsas en cada mano. Las deja frente a la puerta y se marcha. Estela abre, toma las bolsas y cierra. Me ve agachado en la ventana, casi al lado de la puerta, cruzamos miradas y me preparo para la guerra. Camino con rapidez por todos los rincones que están bajo mi custodia, esperando con ello intimidarla. Ahora está en la cocina. Ha cerrado la puerta.
*
Alguien toca el timbre. Estela abre. Son dos hombres. Los invita a seguir y suben al segundo piso, parece que se dirigen a la habitación vedada. Temo. Llegan más policías, uno de ellos es el de las bolsas. Traen cerveza, carne y mujeres. Estela enciende el viejo equipo, va a la cocina y trae pasabocas. Las personas caminan por la casa, irrespetan el acuerdo tácito que hice con ella.
Los dos hombres que subieron al segundo piso bajan las escaleras cargando pesadas cajas. Es evidente que están vaciando la habitación vedada. Todo lo que van sacando lo ubican en el jardín si en menor cuidado. Los adornos se rompen, los peluches se ensucian, la madera se quiebra y con ella el pasado. Estela, al pie de la puerta, observa: es inútil, no puedo leer su rostro, me es incomprensible ahora, la desconozco, sus movimientos son nuevos, ella es otra. Yo me escondo bajo los muebles, detrás de los estantes, esperando que todo esto termine y mi vida con Estela sea normal de nuevo.
*
Estela está rompiendo nuestros pactos. Baila, ebria y vieja, sobre la mesa: todo el peso de los años se le vino encima, de golpe, cuando decidió modificar las reglas y traer el tiempo a esta casa. Ya todo es tangible, objetivo, cierto. Los viejos fantasmas ceden ante las nuevas personas.
Los policías me buscan bajo la mesa, me sacan de allí a empujones, me patean, me escupen y me gritan. No sé qué hacer, quedo inmóvil a la espera de que todo vuelva a la normalidad pronto.
Levantan entre todos mi cuerpo y me arrojan por la puerta. Caigo sobre los enseres del que fuera el cuarto vedado. Hace frío, me siento extraño. Estela sigue bailando sobre la mesa. Es hermosa. Todas las luces de la casa están encendidas, la gente camina de un lugar a otro, conversan, ríen. Me tumbo boca arriba y contemplo las estrellas. ![]()
Fabian Buelvas
Artículos recientes por Fabian Buelvas (see all)
- Cuentos como plantas silvestres que quiebran el concreto - 15/12/2015
- Espacios - 03/06/2013

Deja un comentario