Violeta Vázquez Rojas Maldonado, doctora en lingüística y profesora e investigadora del Colmex, elabora un brillante ensayo contra la discriminación lingüística.

Está en la naturaleza del lenguaje humano diversificarse. Incluso si, cumpliendo la fantasía pre-babélica de los autoritarios, todos habláramos el mismo idioma, no hablaríamos igual. No bien esa mítica lengua unitaria se empezara a usar para comunicarse, se empezaría a usar también para diferenciarse. Los del norte empezarían a hablar distinto de los del sur. Los más jóvenes usarían palabras que no entenderían los viejos. Los de la montaña tendrían un “cantadito” distinto a los del valle –porque en la variación del lenguaje hasta los caprichos de la geografía reclaman su impronta–. La diversidad de hablas también calca las divisiones sociales: los trabajadores no hablan igual que sus patrones, los ricos hablan distinto a los pobres, las mujeres no hablan exactamente igual que los hombres.
¿Por qué varía la lengua? Por un hecho muy simple: porque se usa. Los lingüistas saben que la única lengua que no cambia es la lengua muerta. Aunque nos guste pensar en los idiomas como grandes monolitos históricos, culturales y sociales, lo que realmente hablamos es otra cosa: hablamos lo que entienden aquellos con quienes nos comunicamos. La lengua es el instrumento con el que damos los buenos días, con el que pedimos que nos acerquen el pan en la mesa, con el que nos contamos nuestros problemas, con el que pedimos dinero prestado y en el que luego arengamos excusas para no pagarlo. La lengua verdadera, la que vive y cambia, toma su forma real en la cotidianidad y en la interacción mundana.
A la naturalidad de este hecho rápidamente se añade una complicación: el humano es una bestia que no se limita a observar, sino que asigna valores. No nos basta que los del sur hablen distinto de los del norte: además juzgamos que los del norte “hablan golpeado”, mientras que los del sur tienen un tono “más dulce”. Decimos que los jóvenes “ya no hablan tan bien” como los ancianos, que los obreros “pronuncian mal” lo que, en cambio, pronuncian muy “bien” los empresarios.
No hay que engañarnos: la diversificación lingüística es un fenómeno natural e inevitable, como el curso de un río que, justamente por acarrear agua, se ramifica en cientos de brazos. Las motivaciones para juzgar que un brazo del río “está bien”, mientras que otro brazo del río “está mal” no están fundadas en la naturaleza del caudal. Del mismo modo, los juicios sobre cuál forma de hablar “es correcta” y cuál forma de hablar “es incorrecta” no tienen fundamento en la lengua, sino en motivaciones externas de muy diversa índole: pueden deberse a la identidad (por ejemplo, a mí me gusta cómo hablan en Morelos, porque hablan como yo); al afecto (como cuando me gusta la palabra “changunga” porque la decía mi abuelita); o a ciertos prejuicios asociados a determinados grupos (como cuando creemos que los escritores “hablan mejor” que el resto de la gente).
Dentro de estos prejuicios hay que destacar el hecho de que el prestigio asociado a una clase social se transfiere automáticamente a su manera de hablar. Y lo mismo sucede con el estigma. Hay grupos sociales privilegiados –eso nadie lo niega– y su manera de hablar es también privilegiada –eso pocos lo ven–: es un habla menos propensa a la burla y a la crítica, y se le considera estándar, neutral y transparente. En cambio, la cadencia, la pronunciación y el vocabulario de las clases sociales menos favorecidas se consideran “mala dicción” y se toman por un habla limitada, marcada e ininteligible. Decir [medesína], [májstro], [esperénsja] es “pronunciar mal”. Lo “correcto” –se dirá– es pronunciar [medisína], [maéstro], [eksperjénsja]. Pero la única diferencia entre unas formas y otras es la clase social de quienes las usan.
La revelación que nos regala el estudio científico de la lengua es esta: no hay ninguna razón lingüística o cognitiva para juzgar que una de las maneras de hablar es mejor que la otra. Son dos formas de hablar distintas adoptadas por grupos sociales distintos. Es todo. Que una de ellas guste más que la otra es un hecho social, no es un hecho lingüístico, ni cognitivo, ni intelectual.
Todo esto viene al caso porque, en fechas recientes, he tenido el desagrado de leer cientos de tweets en los que ciertas personas –incluidos ex-mandatarios, líderes de partidos, candidatos y votantes de a pie– se mofan de la manera de hablar de la candidata a la gubernatura del Estado de México por MORENA, Delfina Gómez Álvarez. Algunos de ellos abiertamente califican su manera de expresarse como “no saber hablar”, y señalan puntillosos algunas de las palabras que ella suele “pronunciar mal”:





Como es bien sabido, Delfina Gómez Álvarez es maestra normalista de formación. Su padre era albañil y su madre ama de casa, ambos de extracción popular, y ella creció con muchas carencias materiales. Con esfuerzo, y gracias a que la movilidad social, si bien en este país es muy difícil, no es imposible, accedió a la educación superior e incluso cursó dos maestrías. Estos son datos biográficos que puede consultar cualquiera. Me reservo hablar acerca de su plan de trabajo, su desempeño como Presidenta Municipal de Texcoco o su viabilidad como candidata a la gubernatura de su estado. El tema que me ocupa es la virulencia con la que se le desacredita sin mencionar el contenido de lo que dice: los tweets son emblemáticos del desdén que se le profesa por la forma en la que habla, que es, como abiertamente reconocen varios, un habla marcadamente popular:



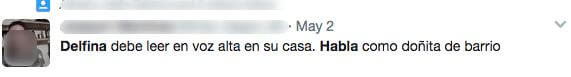
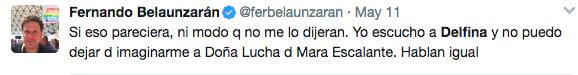
Algunos declaran expresamente que el modo de hablar de Delfina Gómez les inspira desconfianza, no sólo como posible gobernante, sino como persona:




No falta el escepticismo de quienes creen que el habla popular es absolutamente incompatible con haber recibido instrucción formal. La candidata independiente Teresa Castell, en pleno debate de candidatos a la gubernatura del Estado de México del 9 de mayo, le espetó: “Yo quisiera saber en dónde estudió. Yo quisiera saber qué maestrías tiene. Porque no sabe hablar, confunde las palabras, y bueno, me queda mucho en duda quién es ella”. Otros le reclaman “devolver sus títulos” dado que “no sabe hablar”:


Esta asociación entre habla popular y bajo nivel de instrucción es curiosa porque, por un lado, está fundada en una correlación innegable: la clase trabajadora tiene menos acceso a la educación superior que las clases media y alta. Pero decir [medesína] no revela el grado de instrucción: una persona que al nacer adquirió de sus padres la variante del habla popular del centro de México y que, con los años obtiene un grado universitario, no necesariamente cambiará la forma específica de la lengua que habla por el simple hecho de haber obtenido un título. El ingeniero José Hernández es hijo de campesinos migrantes michoacanos. La historia de su batalla por ser aceptado como ingeniero en la NASA es bien conocida, y es digna de emulación. Cuando lo entrevistan, es fácil reconocer, por los sonidos de sus palabras, que José no miente sobre su origen: dice “íbanos en un carrito”, “es una bonita esperencia”, “la cero gravedá”, “produjiera resultados”. Su forma de hablar no es una manifestación de falta de preparación: es la huella que ha dejado en su manera de expresarse el habla de sus padres, su interacción con otros migrantes y las miles de conversaciones que sostuvo José con los suyos en la pisca de California. Quizás a José Hernández los clasistas no le dedican la sorna que le dedican a Delfina Gómez, entre otras cosas, porque él no está aspirando a formar parte de la élite gobernante, ese grupo selecto que en México se considera exclusivo de quienes nacieron ya en las clases de privilegio.
Dime cómo hablas y te diré con quién andas, pero, sobre todo, te diré con quién andabas cuando aprendiste a hablar. Como la clase social, el género, la edad, la lengua y la región donde se nace, los humanos no escogemos el sociolecto –esa manera particular de hablar de nuestro grupo social– que adquirimos al nacer. Es parte de nuestra dote de nacimiento. Al igual que otros aspectos de nuestra identidad colectiva, nuestra manera de hablar no debe jamás, bajo ninguna excusa, ser motivo de escarnio ni de rechazo.
Algo que tienen en común los diferentes ángulos de la discriminación es que se excusan bajo una supuesta razón “científica”. Y, al igual que las otras caras de la discriminación, la discriminación por sociolecto no tiene base científica: todos los humanos estamos igualmente dotados de la capacidad del lenguaje, y en todos esta capacidad configura un sistema complejo e infinitamente productivo. No existe una deficiencia intelectual asociada al habla popular. No existen hablas “limitadas”, ni “deficientes”, pero sí situaciones comunicativas intimidantes en las que quienes hablan un sociolecto estigmatizado se enfrentan a quienes hablan uno privilegiado, en una situación socialmente –que no lingüísticamente– desigual. La discriminación lingüística es simple y llana discriminación, y debe señalarse abiertamente cuando se la detecta, admitirse y, eventualmente, erradicarse. Sobre todo, no debería tener lugar en una contienda política que se supone democrática. Mofarse de una candidata por su manera de hablar es burlarse, antes que nada, de su clase social, de la variedad de español que aprendió al nacer, de la gente con la que creció y con la que se comunica. Quienes abanderan ese tipo de discriminación lingüística dirán que señalan una deficiencia cognitiva o intelectual, pero prueba de que eso no es verdad es que sólo se cachondean de la forma en que se habla y no del contenido de lo que se dice. Oyen, pero no escuchan. Fundamentan su rechazo en el nivel fónico –el más superficial– de la lengua, se mofan de alguno que otro giro sintáctico –la forma otra vez– y nunca atinan a tratar de comprender lo que el otro quiere comunicar. Ese otro, que “habla mal”, no tiene voz, sino que emite ruido, su mensaje queda reducido a puro significante sin significado. En contra del prejuicio lingüístico, hay que recordar lo siguiente: no se puede componer el tan traído, llevado y desgastado tejido social de un país profundamente lastimado por la desigualdad si sólo estamos dispuestos a comunicarnos con quienes hablan como nosotros.
La discriminación lingüística es la negación del otro como interlocutor, como sujeto de diálogo. Es una discriminación peligrosa justamente porque pasa inadvertida hasta a las mentes más liberales e igualitarias, y es socialmente tolerada porque no se la llama por su nombre. Es un enemigo colosal al cual, para combatir, primero debemos visibilizar. ![]()

Deja un comentario